Los deslindes
tradicionales, los amojonamientos, las mojoneras, los apeos, los apeadores...
Tradicionalmente se le daba gran importancia a los deslindes
entre los términos municipales y a su amojonamiento, y estos se hacían de una
manera rigurosa y con solemnidad, tanto si había acuerdo, como si existía
desacuerdo en algunas zonas, lo que era corriente. Nos consta que en algunos
casos se celebraba una auténtica ceremonia, con banderas, tambores y música, acompañados
de numerosos vecinos de ambos pueblos.
Esa importancia que tenían los deslindes venía marcada por las consecuencias que podían tener, por ejemplo en la Sierra, de qué lado quedarán los
pastos, la extracción de leña y madera, la fabricación de carbón, la caza, las
fuentes, las vaguadas, los arroyos, los caminos, las vías pecuarias, los
descansaderos, los pasos de montaña para ganado y personas, los portazgos y
otros derechos de paso, el uso de los pinares y arboledas, los ventisqueros y pozos
de nieve, etc., en unas economías en las que la ganadería y la agricultura eran
fundamentales y el monte era una fuente de recursos esenciales, además de que la
situación de los lindes podían significar la obtención o pérdida de recursos
fiscales (tributos) para los Ayuntamientos.
Así siguiendo unas lógicas rigurosas en cuanto a marcar los
límites, buscando el acuerdo o consenso cuando había diferencias, pues de otra
forma se podían generar enfrentamientos y largos litigios en los tribunales
(por ejemplo, hubo hasta detenciones de ediles de Los Molinos por parte de los alguaciles de
Guadarrama por los deslindes) o señalando las faltas de acuerdo, se procedía a
marcar las lindes de los términos con mojones. En cuanto a las diferencias y pleitos,
fue corriente que se alargaran incluso durante siglos, especialmente al
disputarse zonas en las que se jugaban intereses económicos y fiscales
relevantes.
En la Sierra tenemos noticias, al menos desde el siglo XII, de los deslindes y litigios entre los municipios. Algunos importantes pleitos se dieron entre El Real de Manzanares (perteneciente a la corona) y la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia (una poderosa agrupación de villas de lo que hoy es Segovia, Ávila, Madrid y Toledo)
Los Molinos estuvo incluido en el Real de Manzanares y el Sexmo de El Espinar en la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. En el Cerro de la Peña del Cuervo (denominación actual del que se llamaba Cerro de Matalafuente) hay un mojón de gran valor histórico, en el que se señala no solo la linde entre Los Molinos y El Espinar, sino también la linde, dentro de El Espinar, entre las tierras de propios de ese pueblo y las que todavía hoy pertenecen a la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. Ese mojón tiene grabado un símbolo que muy probablemente son los dos arcos superiores del acueducto de Segovia y que fue reconocido en el amojonamiento del año 1672 como "una como zerco de puente".
 |
| Mojón
de deslinde de El Espinar, Los Molinos y el monte propiedad de la
Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, en el que se ve grabado lo
que pueden ser los dos arcos superiores del acueducto de Segovia (Foto ARG) |
En las fuentes que hemos consultado no aparecen pleitos por las lindes entre Los Molinos y El Espinar, seguramente, como venimos diciendo, por la claridad de su delimitación, teniendo en cuenta la vertiente de aguas, y por no existir valores económicos notables en disputa.
Sí los hubo durante siglos con Madrid y el Real de Manzanares, pues esa Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia incluía municipios hoy situados en la provincia de Madrid, como Santa María de la Alameda, San Lorenzo de El Escorial, Zarzalejo, Valdemorillo,
Villanueva del Pardillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva,
Robledo de Chavela, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Aldea del Fresno,
Villamantilla, Villanueva de Perales, Quijorna, Sevilla la Nueva, Navalcarnero,
Arroyomolinos, Brunete, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Villaviciosa de
Odón, Villamanta, Batres, Serranillos del Valle, El Álamo, Los Grifos y Oteruelo del Valle (pedanías de Rascafría), Rascafría,
Alameda del Valle, Pinilla del Valle, Canencia, Bustarviejo, Valdemanco,
y Navalafuente.
Un ejemplo de estos litigios, en el año 1184, lo zanjó Alfonso VIII con un "Privilegio" en el que se nombraban los mojones, que según parece fijó y señaló personalmente su abuelo Alfonso VII, seguramente en la primera mitad del siglo XII: «Yo
Don Alfonso por la Gracia de Dios Rey y Señor de Toledo, de Castilla y
Extremadura apruebo y confirmo y concedo que sea perpetuamente firme a
Vos el Concejo de Segovia mis vasallos fieles presentes y venideros,
aquél privilegio que el emperador Alfonso mi abuelo os hizo de los
mojones que él mismo entre vuestro término y el de Avila fijó y señaló,
habiendo andado en ello con sus pies, después del pleito hecho entre
vosotros y Avila».
Existen numerosos documentos de deslindes entre Segovia y Madrid, Segovia y Toledo, etc. Uno de los más detallados es el Privilegio de Fernando III demarcando los términos y fijando los mojones entre Madrid, Segovia y aldeas de estas dos villas, del año 1239, en el que se describen y enumeran 43 mojones, y se reitera en muchos de ellos que la linde discurre "assi commo vierten las aguas de parte de Madrid e assi commo vierten las aguasl de la otra parte dinca a los de Segouia".
Una vez llegado al acuerdo entre los Ayuntamientos
o entre las jurisdicciones mayores (deslinde) lo que se hacía para fijar los términos era señalarlos por medio de
elementos naturales indelebles que permitían definir con claridad la divisoria
(un arroyo, unas cumbres, la vertiente de aguas, un barranco, un camino o una
vía pecuaria…) o por elementos artificiales evidentes (una valla de piedra, una
propiedad registrada, etc.) o se grababan símbolos en peñas y piedras (cruces,
cruces de Lorena, cruces sobre montículo o calvario, siglas, fechas, etc.) o se
instalaban mojones o hitos labrados tosca o finamente o amontonamientos de
piedra o de tierra, allá donde no había elementos naturales evidentes o se
trataba de zonas llanas, de prados o agrícolas.
 |
| Algunos tipos de grabados en diferentes mojones en Los Molinos (Fotos ARG) |
Como hemos comentado, en numerosas ocasiones no se llegaba a
un acuerdo en determinadas franjas, lo que se hacía constar en las actas y esas
zonas seguían en disputa hasta que se diera un nuevo acuerdo o un laudo.
Los mojones que señalaban los términos en zonas de montaña o
propicias solían ser piedras nacientes (nacedizas o nacidizas, es decir salientes
del terreno de la roca madre) o grandes peñas que no se pudieran mover con
facilidad, que se describían en las actas y que se marcaban grabando en ellas
generalmente cruces, y también letras y otros símbolos, lo que conocemos que se
hacía en la época romana y podemos suponer que también en épocas anteriores y
posiblemente desde que se generalizó la ganadería y la agricultura, o
anteriormente por el aprovechamiento de los montes (caza, madera, recolección,
etc.)
Estas actuaciones, conocidas todavía hoy como “la mojonera”,
se hacían sobre el terreno, reuniéndose en las zonas limítrofes las autoridades
o representantes de los municipios vecinos y marchando por ellas, a veces bajo
la presidencia de autoridades de nivel territorial superior, asistidas por funcionarios
y contando con los “apeadores”, que eran personas conocedoras de la zona, a las
que se tomaba juramento y que podían ser neutrales o nombradas por las partes.
Los apeadores solían encargarse también de grabar cruces y señales en los
mojones y parece que en ocasiones repetían ese ritual grabando nuevas cruces
sin que se levantara acta. También por esto en los documentos a veces se
nombran estas actividades como “apeos” o “hapeos”, además de mojonera,
deslindes, amojonamiento…
Los funcionarios o secretarios levantaban actas descriptivas
de la mojonera, en las que aparecían los nombres de los representantes de los
municipios, los de los apeadores, los de las autoridades asistentes, la hora y
lugar del que se partía, las características de los mojones (en nuestra zona
eran casi siempre peñas, piedras, lanchas, pero también algún hito de piedra
puesto para delimitar, pero en otras zonas fueron montículos de piedras o de
tierra, hitos labrados…) las distancias entre ellos, lo que desde ellos se
divisaba, las cruces o marcas que tenían y las nuevas que se grababan y hasta
las incidencias o el tiempo que hacía. Esas actas las firmaban los presentes y
cada parte quedaba con una copia.
También las mojoneras se solían repetir con cierta
frecuencia (hemos leído que en algunas zonas se hacía y aun se hace como
tradición cada nueve años) y en muchos casos se volvían a grabar nuevas cruces
en los mojones acordados por los apeadores.
En las actas de deslinde con El Espinar en 1672, se grabaron cruces en los mojones y se reconocieron otros que ya las tenían grabadas.
Ejemplos de esa insistencia en grabar nuevas cruces o profundizar las que ya
habían sido grabadas, los tenemos en Los Molinos. Uno es el notorio, y
abandonado, mojón con Cercedilla en la vía límite, en el que hay grabadas, al
menos, diecinueve cruces, por lo que puede ser uno de los mojones que cuenta
con mayor número de ellas en todo el Estado español y que, sin embargo, se
encuentra en estado de abandono y parcialmente tapado con basuras, a pesar de
estar definido por la Comunidad de Madrid como Bien de Interés Cultural, el
máximo nivel de calificación y protección que tiene un bien en nuestro país.
 |
Foto del mojón con Cercedilla que
tiene entre 19 y 20 cruces grabadas
(Foto ARG) |
 |
| Foto de agosto de 2019 del mismo
mojón, tapado con restos de poda por el lado de Los Molinos (Foto ARG) |
También se solía hacer el regrabado de las cruces (sobre todo en mojones más pequeños) Por ejemplo, en la linde con Collado Mediano tenemos
algunas peñas en las que se ve que la cruz ha sido regrabada varias veces, por lo que su profundidad es grande y puede alcanzar los diez
centímetros.
 |
| Cruz profunda grabada en uno de los mojones entre Los
Molinos y Collado Mediano en El Chaparral (Foto ARG) |


























































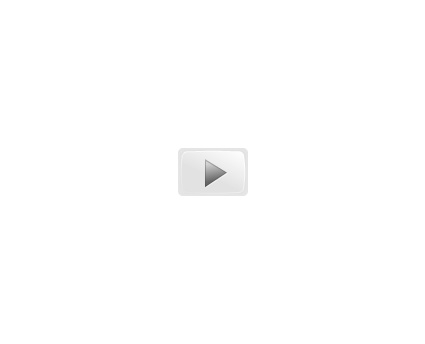









No hay comentarios:
Publicar un comentario